La inteligencia del movimiento
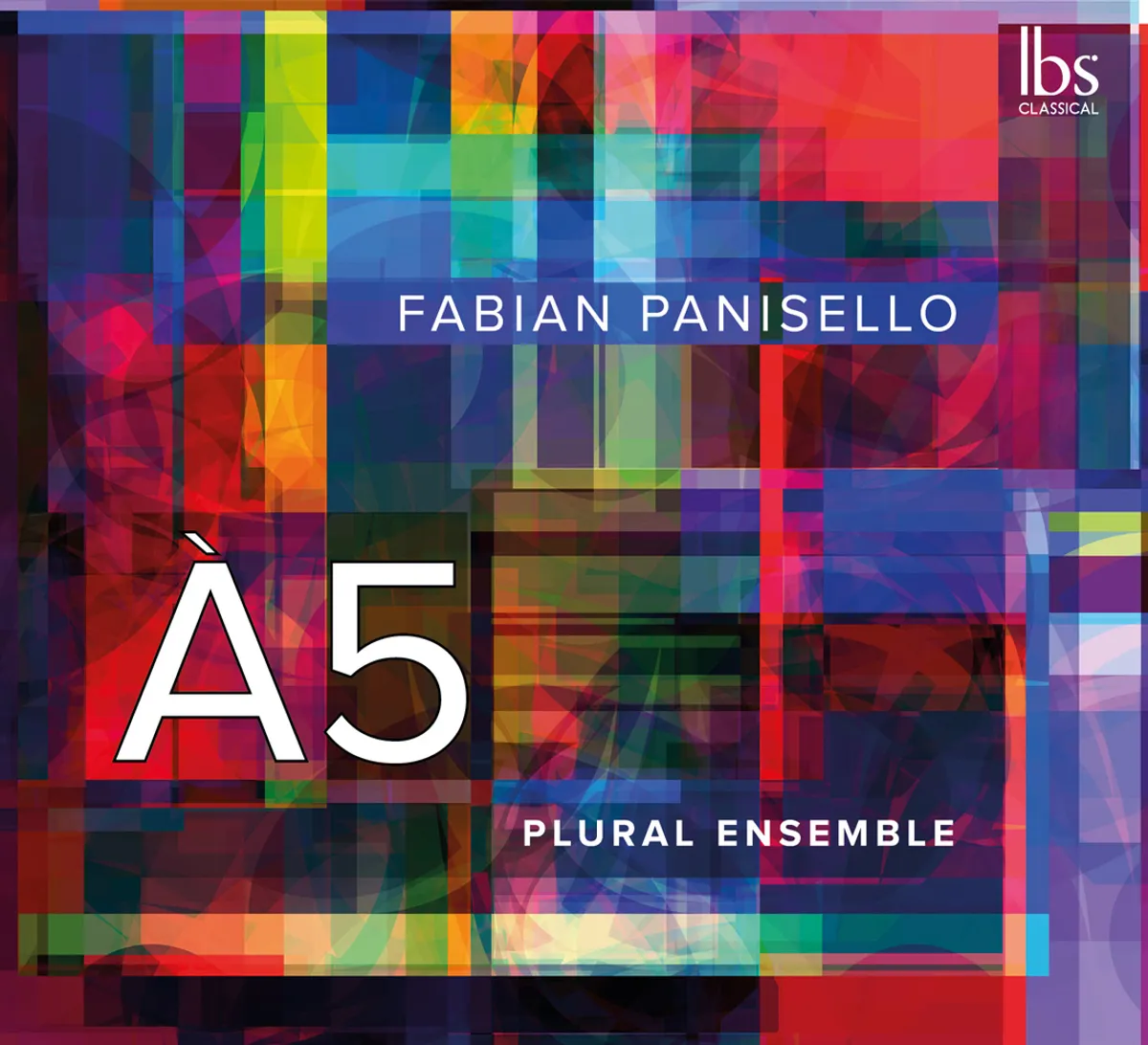
Publicado originalmente en Ibs Classical
En un mundo como el actual, en el que todo se mueve pero casi nada cambia –y el que la música en particular, tanto en buena parte de sus diferentes líneas estéticas como en los programas en los que se presenta, pareciera desde hace tiempo estar detenida–, encontrar una fuerza motriz tan intensa y genuina como la que se da en la figura de Fabián Panisello (Buenos Aires, 1963) es un hecho inusual. Su perfil múltiple como compositor, director, docente y prolífico emprendedor de todo tipo de proyectos musicales tanto en España como en el extranjero da cuenta de un dinamismo que le caracteriza tan fuertemente que, si hubiera que decir algo que pudiera englobarlos tanto a él como a su labor en todas estas áreas, ése podría ser precisamente su rasgo fundamental: un estar siempre en marcha, hacia delante, privilegiando el movimiento en todo momento.
Como compositor, dicho movimiento constituye una parte esencial de sus técnicas de trabajo y se encuentra implícito en los materiales que a menudo utiliza. Su música, de hecho, tan balanceada y bien vertebrada desde un punto de vista técnico, genera constantemente, sin embargo, su propio desequilibrio: cambia de velocidad, muta, fluye, y con ello recorre, como una errabunda, los espacios más inhóspitos, siempre a la búsqueda de otra cosa, de la proliferación de algo en un ‘Otro’. Para llevar a cabo algo así, Panisello es capaz –porque además cuenta con las herramientas para ello– de abrir una idea y penetrar en ella una y otra vez, fractalmente, para ver sus potencialidades interiores expandidas, replicándose infinitamente, al tiempo que produciendo a partir de sí mismas otras formas y caminos nuevos.
Las cinco piezas que recopila este disco son un claro ejemplo de esta inquietud creativa. Cada una de ellas configura su propio universo y plantea aspectos que en el conjunto de su obra son al mismo tiempo familiares e inusitados.
à 5 (2017)
La primera de ellas, à 5 (2017), escrita para el Taller Sonoro de Sevilla por encargo del INAEM, surge de una elaboración instrumental de diferentes pasajes de su “teatro musical multimedia” Les Rois Mages (2017/18). à 5 ejemplifica de una manera muy transparente, entre otras cosas, el particular uso que hace Panisello en su música de determinadas figuras retóricas. Las transformaciones que a lo largo de la obra experimentan las anábasis y catábasis del inicio tienen que ver, sobre todo, con un transitar desde un estado mítico, previo al mundo, hacia el registro de lo humano. Al comienzo, cada compás es una estampa, una impresión de este flujo. Con cada estampa, sin embargo, las figuras parecen ir frenando su marcha, y al hacerlo comienzan a mostrar sus aspectos expresivos; se dispersan hacia intervalos más amplios que llegan primero a lo espectral y después a lo cuasi tonal, y es ahí donde verdaderamente adquieren la apariencia de algo que, más que ralentizarse, en realidad, ‘se aleja’ de su forma primitiva para devenir en otra cosa.
Esta suerte de metamorfosis culmina en los tres corales del Oratorio de Navidad de Bach que Panisello hace sonar simultáneamente en el segundo movimiento –descompuestos en pequeñas unidades y conformando una suerte de polifonía de amalgama–, y hacia los cuales gravitan, casi como si cumplieran una función de dominante, las estructuras inarmónicas o de ruido –microtonos, multifónicos, ‘scratching’, etc.– que los preceden a intervalos intermitentes.
Pero será el tercer movimiento el que, de alguna manera, sintetice mejor esta idea de ‘transformación sistémica’ que hay detrás de à 5. En él, las tiratas iniciales vuelven a caer repetidas veces en cascada, encontrando al final de cada trayecto pequeñas ‘sílabas’ de uno de los tres corales anteriores; un coral que, a su vez, experimentará a partir de un momento dado un desarrollo espectral. La tónica de dicho coral –un ‘fa#’ desdibujado microtonalmente– actúa aquí, en los últimos minutos de la obra, como una suerte de centro al que finalmente ‘se llega’, pero también del que ‘se parte’ y al que, una y otra vez, con cada impulso, ‘se retorna’.
The Raven (2018)
Enlazando con esta última idea, en The Raven (2018) lo que se plantea, a través de espectros armónicos concentrados en registros reducidos, es la tensión entre un estado presente y uno anterior que queda atrás, ya irrecuperable.
The Raven es una versión para mezzosoprano y ensemble de la última de sus Gothic Songs (2012), un ciclo de cinco piezas para barítono y piano sobre poemas de Edgard Allan Poe que Panisello escribió para la Alte Oper de Fráncfort, como parte de un proyecto en el que se proponía establecer un diálogo con la tradición romántica del lied.
Pero, por sus características dramáticas, The Raven se asemeja, más que a un lied o a una canción, a un monodrama. Si bien en el poema homónimo de Poe todo sucede en la intimidad de una habitación –y en soledad, a pesar del simbólico grajo visitante–, Panisello quiere hacer viajar a la protagonista de esta historia por diferentes escenarios interiores, y para ello diseña, para cada una de las dieciocho estrofas, una textura musical diferente, delimitándolas entre sí por medio de pequeñas pausas o respiraciones al final de cada una de ellas. La única excepción a esta regla son las cuatro estrofas centrales en las cuales, a través de un rap descoyuntado, la cantante protesta su condición, incapaz aún de comprender realmente a qué se refiere el grajo con cuando dice “nevermore” (“nunca más”).
“Be that word our sign of parting, bird or fiend!” (“¡Sea esa palabra nuestra señal para partir, pájaro o demonio!”), le contesta poco después, y con ello la música se pone de nuevo en movimiento: la secuencia de acordes placados que en el piano y el vibráfono servían de acompañamiento en esta suerte de recitativo comienzan a abrirse en arpegios, preparando un último descenso que, sin embargo, como no podía ser de otra manera, quedará inconcluso. Incapaz de trascender aquello que Poe llamaría el “triste e interminable recuerdo”, la cantante sigue cayendo, a destiempo, sin reposo.
Shifting Mirrors (2018)
Nacida como un encargo del Ensemble Almaviva para el Festival Sur Les Pointes de París, Shifting Mirrors (2018) es también, de principio a fin, un viaje vertiginoso. En Shifting Mirrors, Panisello regresa a la figura de origen, aquella delgada ristra de notas con la que comenzaba à 5, y se introduce en ella una vez más para transformarla, llevándola en esta ocasión por otros derroteros. La composición general de la pieza tiene aquí nuevamente mucho de fractal, pues a medida que ésta avanza, el material se amplía y se dispersa hasta desintegrarse por completo, tomando en cada movimiento los detritos resultantes para generar con ellos algo nuevo en cada uno de los siguientes.
Si en The Raven era un rap, aquí el declive adopta, en el segundo y tercer movimiento, la forma de un tecno deconstruido y curvado microtonalmente que se va alejando progresivamente de su origen. Cada uno de sus elementos rítmicos y armónicos genera un empuje hacia delante, pero la inercia del conjunto se ve continuamente intervenida por el uso de una técnica que remite a un ‘delay’ instrumental, produciendo asimetrías que, por otra parte, parecen estar minuciosamente calculadas.
Sin embargo, en este largo periplo también hay cabida para un estadio de reposo. Al final de la obra, Panisello retoma una figura cromática que presentaba el piano en un momento anterior y con ella elabora, en ese mismo instrumento, una suerte de vals que se amplifica y se propaga, como un eco, desde el centro hacia la periferia. Con ello, el cuarto movimiento se convierte en una amplia resonancia del todo, pues es en este preciso instante cuando, por primera vez, la música verdaderamente se detiene y, desde ahí, reverbera.
Choral Reflections - Biltine (2017)
No es la primera vez, evidentemente, que la música de Panisello alcanza esa reflexividad al final de su recorrido. Y, en cierto modo, tal vez se podría decir que la propia estructura del disco vibra en sintonía con esta idea, pues las dos últimas piezas son también las dos más ‘reflexivas’.
La primera de ellas, Choral Reflections - Biltine (2017) es quizás, de todas las obras aquí reunidas, la que guarda una relación más directa con Les Rois Mages. Aquellos tres corales del Oratorio de Navidad que antes aparecían en un momento muy particular de à 5 resucitan en Choral Reflections en versión para viola sola, donde adquieren una dimensión, si cabe, todavía más profunda y ecoica. Si en à 5 aún se conservaba la armonía de alguno de estos corales, de ellos sólo quedan ahora las líneas melódicas fragmentadas y entrelazadas, para cada una de las cuales Panisello asocia, con el fin de diferenciarlas entre sí, una técnica de articulación, un timbre y una agógica diferente.
En Biltine el punto de partida es un antiguo himno fenicio, cuyo contorno se ve diluido intermitentemente por unas resonancias armónicas que forman parte de una estructura de carácter espectral. Poco a poco este material se convierte en una gran tirata que acelera y ‘se aleja’ –por medio del mismo sistema de modulación de micropulsación que Panisello utilizaba en el primer movimiento de à 5– hasta pulverizarse en armónicos, “como un viento en el desierto”, y finalmente cae, en un rápido descenso, desde el registro extremo superior de la viola hasta la cuerda al aire más grave, como un cometa aproximándose a la Tierra.
Meister Eckhart: Mystical Song (2019)
Sin embargo, será particularmente en Meister Eckhart: Mystical Song (2019) donde un planteamiento como éste encontrará en la obra de Panisello su dimensión más justa. Compuesta para la 58ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, esta pieza es quizás la prueba definitiva de que cuando se da esa introspección en las cosas, cuando no queda más que la respiración propia multiplicada en el espacio, algo se desborda desde lo interior hacia lo exterior, de lo individual a lo comunitario, de lo presemántico a lo significante, al sentido; la prueba, en otras palabras, de que sólo vaciándose puede uno experimentar la comunión con un ‘Otro’.
En Meister Eckhart: Mystical Song Panisello descompone el discurso de la oración mística en sus partes sonoras elementales y desde ellos construye la totalidad de la obra. Por ello mismo, la voz es el elemento principal de tal despliegue y prolifera, al igual que en la literatura mística, “como una historia de amor”. El primer verso del Granum Sinapis de Eckhart es precedido por sus vocales, que la soprano entona, como si fuera algún tipo de “oración ancestral” o “mantra”, sobre un ‘la’ contemplativo. Este ‘la’ es, al igual que aquel ‘fa#’ al final de à 5, un lugar al que periódicamente se vuelve, como en un recuerdo permanente del origen, y desde el cual emana todo cuanto sucede a su alrededor; su imagen es, en cierta manera, la misma que se imagina para Dios en una de las sentencias más conocidas de El libro de los veinticuatro filósofos: “una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna”.
A raíz de él, inflexiones microtonales y cromáticas se producen sobre la entonación de algunas notas; con cada movimiento, la armonía se prolonga hacia la quinta inferior o superior; finalmente, los veloces susurros iniciales –inspirados, según se indica en la partitura, en las jaculatorias de la oración hesicasta– mutan paulatinamente en ornamentaciones melismáticas en la voz cantada y en la escritura instrumental, llegando incluso a hacer que los propios instrumentistas, hacia el final, también los vocalicen mientras tocan.
El destino último de este proceso, y de alguna manera la síntesis de todo cuanto hay detrás del mismo, se encuentra en el enigmático pasaje con el que finaliza la obra. En él, la soprano, primero sobre una textura de quintas desnudas y luego desnuda ella misma a capela, clama un deseo:
| “Ô sêle mîn, | “¡O alma mía, |
| Genk ûz, got în! | sal fuera, que entre Dios! |
| Sink al mîn icht | ¡Hunde todo mi ser |
| in gotis nicht, | en la nada de Dios, |
| Sink in dî grundelôze vlût!” | húndete en el caudal sin fondo!” |